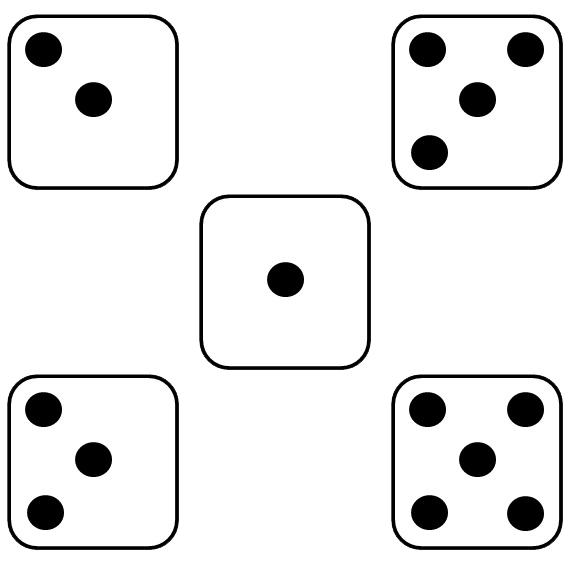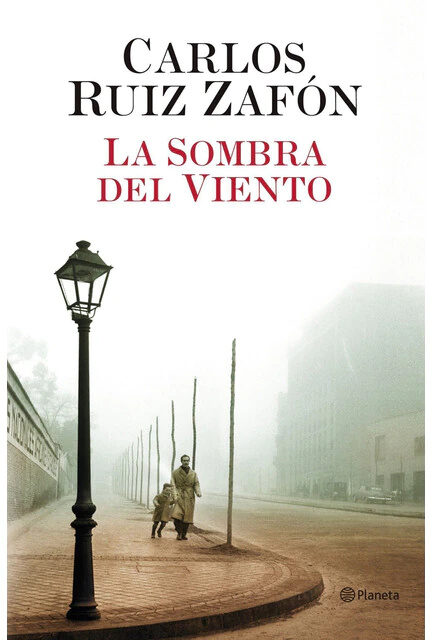CASI FELIZ
Francesco Luti (Florencia, 1970) es escritor y docente universitario en Barcelona. Ha editado y traducido diversas obras de la literatura española y es autor de varias novelas con las que ha obtenido diversos reconocimientos como la mención honorífica del Premio Firenze en 2013 y el segundo Premio Casentino en el 2015. Traducción de su relato original en italiano "Quasi felice" realizada por Pilar Sánchez Laílla. Imagen DMCA (https://www.pxfuel.com/es/free-photo-xargr).

Ma nulla paga il pianto del bambino
a cui fugge il pallone tra le case.
(E. Montale)
Después de una larga noche con mucha lluvia ahora incluso el rumor del agua parecía una noción lejana. La luz del mediodía crepitaba sobre los muros y un sol borracho irradiaba sobre los últimos charcos.
En el otro extremo de la ciudad, en la quietud del antiguo barrio todas las cosas estaban como a la espera, envueltas en una caricia de primavera.
No había colegio aquel viernes para Dino, que se quedó solo en casa por primera vez pues su madre y su abuela habían salido temprano. Aquella abuela que rara vez salía le había advertido que no tocase los hornillos de la cocina, pero no le dijeron el motivo por el cual se le permitía no asistir a clase.
Había sido una semana extraña y confusa para él, pero con una mañana tan radiante se decidió a dejar atrás el estrépito del portal al cerrarse. Dentro de poco el campo deportivo que todas las tardes se llenaba de adolescentes sería todo suyo, un regalo para disfrutar en solitario.
Dino y su balón -como dos amigos de pequeños- llegaron a la rampa de piedra de la escalinata más alta de la ciudad. Al girarse y mirar hacia arriba habría alcanzado los tejados de las casas, los miradores, las copas de los árboles y el pico de la nueva iglesia que destacaba con sus campanas interrumpiendo el silencio. Al fondo el mar, como el último arribaje para la vista, como seda extendida sobre el horizonte.
Sin embargo Dino no se giró, centrado en su propósito de llegar pronto y descubrir vacío aquel campo de arena dura. El último escalón confirmaba el alegre presagio y atravesó la verja de entrada para inmediatamente colocarse delante de la enorme portería con la red floja, los palos de acero y el travesaño. Una portería reglamentaria. Se puso a tirar penaltis con el balón nuevo que su abuela le había comprado hacía dos días, saltándose su costumbre para aventurarse hasta la tienda de deporte del paseo marítimo. Un número 5 de cuero con pentágonos en blanco y negro. Alegre sorpresa para Dino que sintió el sobresalto de los eventos inesperados cuando lo recibió. El regalo del balón y el hecho de saltarse hoy el colegio le producían el escalofrío de un vértigo imprevisto.
En aquel campo polvoriento debía preocuparse solo por no tirar demasiado alto para que el balón no sobrepasase la red del recinto detrás de la cual estaba el mar creando un abismo.
Después de diez días la primavera se imponía, pero solo comenzaba con sol y era neta la claridad que proyectaba sobre las cosas. Incluso sus propios movimientos, los toques al balón para preparar el tiro, le parecían a Dino privados de sonido, narcotizados, convirtiendo en extraño cuanto lo rodeaba, como si su pequeña silueta no encajase allí. Conocía bien el sabor agridulce de las mañanas con el colegio cerrado; los suspiros que quebraban el aire cargado y que se entreabrían al nacimiento de una nostalgia.
En los días previos de lluvia se había puesto a mirar desde la ventana cómo las nubes grisáceas se encontraban ligeras y a adivinar a lo lejos el aleteo de una gaviota.
Qué maravilla era chutar un balón de verdad. Incluso los rebotes le parecían mejores y sentía más suave el impacto cuando lo colocaba con el empeine. Si hubiese tenido al lado un hermano o un amigo habría compartido tal descubrimiento.
De repente el hedor proveniente del camión de las basuras lo distrajo y Dino se paró para observar la operación de carga y destrucción. Después retomó el juego y jugando pensaba en cosas imperceptibles para los demás. Pero los suyos no eran siempre pensamientos, si acaso, quizá, una sensación incolora e intangible que le teñía la mente. Echó un vistazo al reloj de plástico de su muñeca que marcaba unos minutos pasados de la una. Se propuso continuar un poco, sin embargo, un sentimiento escondido trataba de conducirlo a casa antes de que volviesen su madre y su abuela.
Estaba a punto de chutar una vez más cuando oyó la voz de su abuela subiendo desde la escalinata. Aquellas dos sílabas que lo nombraban mientras tomaba carrerilla y tiraba con fuerza como tenía dispuesto. El balón desportilló el travesaño y acabó más allá del recinto. Instintivamente Dino trepó para alcanzarlo, pero el balón de cuero había desaparecido de la vista en algún punto entre el cielo y el mar. Lo invadió un malestar y tuvo ganas de llorar mientras su nombre pronunciado a gritos por su abuela lo devolvía a la realidad.
La vio vestida de negro, apartando con la mano un oscuro e insólito velo trasparente de su frente. A su rueda la seguía la madre de Dino, como si se hubiesen intercambiado los papeles, como si fuese ella la ágil y joven mujer y no su nuera, que se unía al reclamo.
Al oírlas Dino levantó los brazos dibujando una señal en el aire. Entonces aquellos dos puntos negros se pararon y divisó un séquito de gente, como una fila de hormigas. Una procesión que se dirigía a aquellas dos mujeres jadeante y sorda.
Dino fue envestido por un soplido de brisa mientras, huérfano del balón, era consciente con cada escalón de que su vida en adelante se iba a convertir en algo insondable.
Después elevó los ojos para abrazar con la mirada todo lo que se extendía a sus pies. Ahora las campanas de la iglesia no se movían. Dino las veía bien. Cuando lo divisaron, las dos mujeres esbozaron una sonrisa al unísono, después, como si fuesen un único punto negro en aquel escenario ebúrneo, se giraron de golpe hacia el enjambre de gente que los esperaba al comienzo de la escalinata.
Antes de dar un paso más, Dino comenzó a dibujar una sonrisa, un intermedio de felicidad recordando el balón y tras él dejó escapar una media promesa: “Quizá papá me compre otro cuando salga del hospital...”