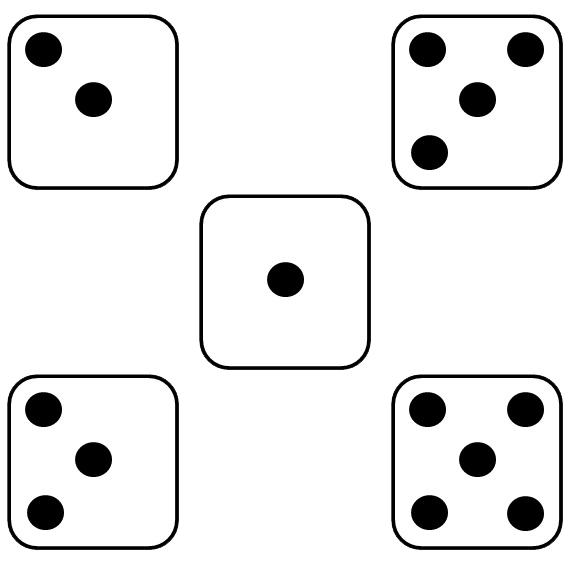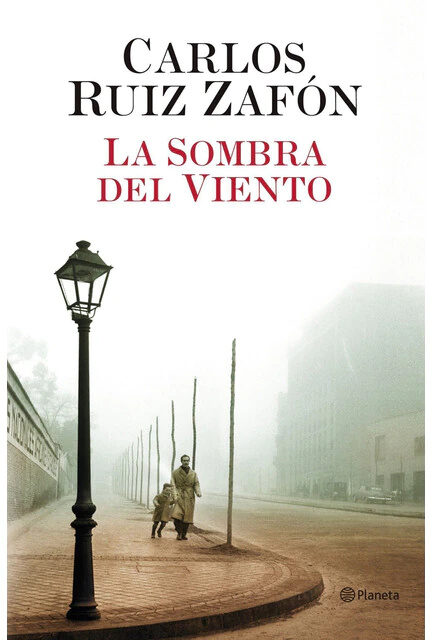RECLUTAS
Antonio Morata en un cuidado estilo narrativo a modo de memoria biográfica traslada la experiencia de su primera etapa, la menos agradable, como soldado de remplazo.

Entonces se llamaba Centro de Instrucción de Reclutas (CIR). Tras lentos e historiados viajes en antiguos trenes procedentes de toda la geografía española, llegamos de noche, una madrugada del tres al cuatro de abril de mil novecientos setenta y ocho. Nos incorporamos unos dos mil reclutas de veintiún años recién cumplidos, la mayor parte con vaqueros, camisa y jersey; abundaban las melenas y barbas propias del influjo de un fenómeno jipi en decadencia. Los del contingente que llegó del norte desayunamos cuando amanecía en la inmensa nave comedor, donde soldados de cocina desaseados, ataviados con mono azul —que más los asemejaba a mecánicos—, iban y venían vociferando como locos.
Cuando hubimos salido, nos recibió una mañana despejada y casi veraniega que presidió la numerosa formación que iba a distribuirse entre las doce compañías que integraban el regimiento. Entretanto, a los flancos, algunos veteranos altaneros y socarrones anunciaban la rigidez y brutalidad de la Novena, y se mofaban de los pobres desgraciados que irían a parar a esa compañía.
Advertidos, como en cada llamamiento, fuimos nombrados cerca de doscientos novatos para la temida Novena. De entrada, algo de burocracia para registrar los datos personales; a continuación, nos colocaron contra la pared, nos dispusieron, movieron e intercambiaron hasta conseguir ordenarnos por estatura, desde el más alto o número uno, hasta el más bajo, el ciento noventa y tantos. Un amplio pasillo central hacía de calle a lo largo del pabellón y, a cada lado, con sus respectivas taquillas detrás, una fila de literas de tres alturas. La pinta del personal cambió de forma radical después de la rapada general: en esta compañía, la disciplina comenzaba por la apariencia, no se permitía más de medio centímetro de pelo en la cabeza, y nada de patillas, bigote o barba. Por eso, algunas caras eran reflejo fiel de su propio desconcierto, no se reconocían, se veían ridículos ellos mismos; en cambio, la pelada carecía de significado para otros: nos preocupaba más lo que, por las advertencias recibidas, pudiese venir detrás.
Las relaciones de superiores y reclutas reflejaban lo estricto de la jerarquía. Las órdenes se impartían a grito pelado, añadiendo los calificativos correspondientes: monstruo, imbécil, gordinflón, cerdo, pies planos, enano… ¡Más deprisa, monstruos, un minuto para formar!, ¡los últimos a cocina!, nos gritaban por todo el pabellón. ¡Esa calderilla!, apremiaban a los más bajos de estatura. A medio vestir, agobiados por las voces, la precipitación y el miedo a los arrestos, se producían caídas y apelotonamiento en la puerta de salida. La Novena practicaba más horas de instrucción (desfiles, marchas, pista americana, gimnasia, etc.) que ninguna otra compañía. A la una y media, llegábamos cansados, sudorosos, polvorientos, con la boca pastosa, pero desfilando tiesos y gallardos gracias a un último esfuerzo, al ser blanco de todas las miradas; por su parte, las demás compañías, en posición de descanso, veían nuestra llegada con admiración, pero sin envidia, pues ellos hacía tiempo que, aseados y relajados, esperaban dispuestos a dar buena cuenta del rancho. Los chicos de la Novena, una vez en la mesa, respirábamos, hablábamos lo justo, maldecíamos y bebíamos y bebíamos agua; acalorados y casi ahogados, apenas comíamos. Una de las horas que más detestábamos era la de la sobremesa (es un decir), durante la cual nos prohibían la entrada al pabellón, esto es, luego de semejante comida, ni siesta ni aseo ni descanso, a disputarnos alguna débil sombra y a soportar, en sus horas de más fuerza, el calor y la luminosidad levantinos. Algún día, para descansar y pasar mejor el rato, visitaba en otra compañía a algún conocido del pasado viaje en tren. La Octava era un paraíso: adornaban su entrada dos hermosos botijos a la sombra fresca de un pabellón cuidado y acogedor, la gente sesteaba, leía o charlaba sobre las literas; era inevitable sentir envidia sana por la suerte de los demás.
En cuanto a las salidas del cuartel, los chicos de la Novena, cómo no, no pudimos salir hasta completar veintiún días, mientras que las demás compañías lo habían hecho a los siete. Cuando nos alcanzó la ocasión, aquel domingo caluroso y singular, nos sentimos extraños en nuestra primera visita a la ciudad; encontramos uno de esos momentos cumbre sentados plácidamente en una terraza frente al mar tomando un cubata, pasmados de ver pasear a las chicas con insinuantes vestidos ligeros que nos incitaban a adivinar y suspirar por sus formas.
Prosigamos con la jornada. A partir de las cinco, continuábamos con teórica y más instrucción. La teórica, que frecuentemente se impartía a la sombra de un pinar, al otro lado de la explanada, podía habernos resultado más gratificante, pero sucedió más de un caso en que alguno duro de mollera acababa golpeado por el oficial de turno. Recuerdo a un malagueño, alma cándida, feliz, a quien le resultaba de lo más placentera la sombra y la paz del momento —bien porque se había dormido, o bien porque no captaba la aplicación de las ciencias físicas en el movimiento curvilíneo del proyectil—, terminó inconsciente en el suelo del puñetazo que le dio el bigotudo alférez, quien lo arrastró y entregó a un cabo para remitirlo al calabozo. Por la noche, para animarlo, algunos organizaron una colecta de dinero y tabaco, que le entregaron en su lugar de reclusión. Los anocheceres, en los breves ratos de asueto, se formaban grupos, sobre todo, según las regiones de origen. Por su número, los más llamativos eran vascos, catalanes y andaluces. Del grupo vasco y el catalán trascendían prudentemente sentimientos nacionalistas, presumían de sus himnos, de su cultura y del activismo delirante de aquella época de cantautores. Los andaluces, más alegres y menos politizados, solían formar grupitos que tocaban palmas y cantaban incansablemente.
Casi convertidos en soldados, una tarde, a las cuatro y media, nos llamaron para formar. Con el arma al hombro, bajo un sol gigantesco y ardiente, sin un soplo de aire, fuimos conducidos a un largo callejón sin salida, entre tres elevados muros. Nos olió a encerrona y barruntamos algún tipo de escarmiento. Comenzamos a desfilar, y cada vez que habíamos caminado unos diez pasos en la misma dirección, nos ordenaban media vuelta, marcando con fuerza el último paso contra el suelo. Un manto grueso de polvo blanco y ligero, como preparado al efecto, se elevó con rapidez y compuso una niebla cada vez más espesa. Obviamente, aquello parecía un castigo o un cambio de estrategia, aunque nadie comociera la causa. ‘¡Pisad fuerte, meeedia vuelta! Un, dos, un, dos, más fuerte!, ¡meeedia vuelta!’ El ambiente era irrespirable, sin tardar, algunos se tambaleaban a punto de caer asfixiados, y el teniente gritaba: “Más deprisa, más deprisa, no vamos a parar hasta que caigan diez tíos muertos, pero al primero que caiga lo levantaré de una patada en los huevos”. Ahí anduvimos tragando polvo, sin ver, en un continuo ir y venir sumergidos en una nube blanca, quieta y espesa que llenaba el callejón abrasado por el sol. El asunto no solo quedó en eso: el teniente, colérico, gritaba como un poseso y soltaba mamporros sin control a diestro y siniestro; recibí injustamente su guantazo en la cabeza, cuando ya llevaba la palma de la mano morada de golpear la culata para que sonara fuerte, disciplinado, tal como él lo ordenaba. A partir de ese momento, para mí, se acabó el teniente, si es que aún le guardaba alguna simpatía. Para terminar, aún nos quedaba algo de paso ligero y pista americana, pero al menos respiramos.
Al poco tiempo, un atardecer, quizás sábado o domingo, se encontraban charlando los tres cabecillas (catalán, vasco y andaluz) junto a la entrada del pabellón —por cierto, además de ser tipos de acusada personalidad, presentaban fornidos corpachones, aunque con menos kilos que cuando llegamos—; yo volvía de las duchas y los saludé: ‘¿Qué maquináis?’. Uno de ellos me hizo un gesto para que me acercara, en tanto se aseguraba de que nadie pudiese oírnos. Una vez próximo, me expresaron sus deseos de venganza, la necesidad de desquitarnos del injusto trato soportado a lo largo de más de dos meses de campamento, y que no había derecho a los atropellos padecidos, máxime cuando entre las demás compañías, con más o menos rigor y dureza, había imperado la corrección. Indudablemente, existían inconvenientes: las represalias. En realidad, no me disgustó la idea, porque también lo había pensado más de una vez, así que reaccioné aprisa, sin darle demasiada trascendencia, pero plenamente de acuerdo con la intención. Me atreví a pronunciar que podría resultarnos sencillo. Me rodearon atentos. Solo tendríamos que actuar unos pocos, los de total confianza, y daríamos el golpe donde más iba a dolerles a sus destinatarios. Convinimos que el plan era justo y viable, y que estábamos dispuestos a llevarlo a cabo. El asunto quedó tan claro que jamás volvimos a hablar sobre ello. Si en algún caso, en los días que faltaban, se adivinó una mirada de complicidad, no encontró respuesta. No nos lo tomamos como un juego, sospechábamos la existencia de informadores.
Llegó el ansiado día de la jura de bandera. El CIR, limpio y adornado, era visitado por altos mandos militares, autoridades gubernamentales y familiares de los reclutas. Los chicos de la Novena limpiamos y pusimos a punto el arma, sacamos brillo al calzado, los correajes y las hebillas, nos vestimos de gala y pasamos revista. Después nos mantuvieron en formación desde las nueve de la mañana hasta las once de aquel doce de junio, ninguno dejamos de pensar que podían habernos formado quince minutos antes de partir, como las demás compañías, en lugar de castigarnos sádicamente a dos horas de pie, bien abrochados y abrasados al sol; bien podrían habernos premiado este último día con una cierta consideración, si esperaban que, igual que en cada llamamiento, la Novena desfilara de modo insuperable.
Y por fin llegó el momento del desfile. Los oficiales, impecables y tensos, desenvainaron los sables, se aprestaron a dar órdenes y encabezaron la marcha. Arrancamos camino de la explanada; de verdad que vernos desfilar serios y derechos como palos emocionaba —la rectitud de las filas, las columnas y los ángulos era perfecta—; la megafonía anunció nuestra llegada, entre el público se oía ‘¡ahí llega la Novena!’; giramos y enfilamos hacia la tribuna, que presidían varios generales. Imaginé a nuestro coronel jefe explicándole a algún general las excelencias de su ‘Pequeña Legión’; sentí orgullo, regustillo y cierto temor, y escuché la orden de vista a la derecha. Miré a la tribuna, y aproveché el giro de cuello para cerciorarme de las líneas laterales, diagonales y frontales, y lo que advertí fue la descomposición de todas ellas: no me quedó duda alguna de que era imposible que otra compañía lo hubiera hecho peor.
Catastrófico, parecía increíble, aunque en una formación tan numerosa algunos habrían tenido un mal día o quizá no los habrían dirigido correctamente. Menuda lección y menudo bochorno. Hubo represalias, pero, pese a ellas, poco después, unos pocos ya ex reclutas, y ya soldados, internamente, caminamos felices y orgullosos con una semana de permiso hacia los autocares que esperaban en marcha.
También te puede interesar